LECCIÓN DE HUMANIDAD
Aquella tarde de viernes el cielo amenazaba con lluvia, pero la temperatura era primaveral, y el viento estaba en calma; en el céntrico parque de la ciudad se habían congregado gran cantidad de personas de todas las edades, unas paseaban, otras, sentadas en los bancos, miraban las nubes y vivían con despreocupación las sensaciones que la tarde otoñal les ofrecía.
Mis hijas, al igual que los demás niños, jugaban, corrían y saltaban entre columpios, balancines y toboganes; y a escasos metros un grupo de personas con discapacidad psíquica, acompañadas por sus cuidadores, también se entretenía y conversaba, mientras algunos de los integrantes mantenía esa mirada perdida que les lleva una y otra vez a su universo interior, tan enigmático como desconocido y, tal vez por ello, tan desconcertante para nosotros.
Dos mundos tan distintos y a la vez tan cercanos, pensé. El primero libre, esperanzador, ingenuo y feliz; para el segundo no logré encontrar adjetivos convincentes y por un momento me sentí inquieto y un tanto abrumado. Miré, tal vez egoístamente, a mis hijas y me tranquilicé.
Repentinamente una de las cuidadoras, bastante joven y desenvuelta, cogía de la mano y se llevaba a un banco aparte a una señora de unos setenta años que formaba parte del grupo, y que lloraba desconsoladamente sin aparente motivo mientras balbuceaba palabras ininteligibles; la joven la consolaba, y a la vez le reprendía con cariño infinito, la llamaba una y otra vez por su nombre, Antonia, y pacientemente le acariciaba las manos y las mejillas aportándole paz y consuelo, hasta que logró arrancarle una tímida y dulce sonrisa. Instintivamente, como padre, de alguna manera me sentí identificado en aquella escena, volví a mirar hacia el mundo infantil que tan cerca bullía, mientras Antonia, aferrada a la mano de su cuidadora regresaba feliz hacia el grupo.
Vaya desde estas líneas mi más grato y sincero reconocimiento hacia esa joven a quien debí felicitar por su profesionalidad y por su manera de proceder, y que por orgullo o vanidad no lo hice; pues además de cumplir impecablemente con su labor, me dio, inconscientemente, una excelente lección de humanidad en su más amplio y profundo sentido.
Carta publicada en el diario regional HOY, el día 27 de octubre de 2015.
EL SUEÑO DE LA RAZÓN
Ciertamente, a estas alturas del siglo XXI, tengo plenamente asumido que luchar contra la globalización y la interculturalidad, que siempre he estimado como fenómenos intensamente enriquecedores, es asegurarme una contundente derrota antes de esbozar el primer grito de guerra; no obstante, considero que cuando la globalización campea a sus anchas y sin escrúpulos por redes y por pantallas, y la interculturalidad, disfrazada de euros y entelequias, inunda centros comerciales, se adentra en las aulas, y ambas llegan a convertirse en procesos arrolladores que vilipendian, relegan e intentan anular nuestra identidad y nuestras tradiciones; cuanto esto sucede, considero que no debemos permanecer impasibles y, al menos, nos corresponde ejercer nuestro sagrado derecho al pataleo.
Y en esta desigual batalla, en la que pocos elementos están de nuestra parte, creo que los centros educativos, desde los colegios a los institutos, deben asumir una intensa y encomiable labor: la de valorar, proteger, transmitir y practicar con los alumnos, en primer lugar, nuestra propia cultura; esa que heredamos del ciclo de las estaciones y de la naturaleza en su más amplio y vasto sentido; esa misma cultura pagana que nos transmitieron los clásicos y luego la tradición cristiana acomodó y edulcoró según sus necesidades con mayor o menor éxito; esa que heredamos de nuestros padres y abuelos, y que hoy tristemente languidece y se apaga, mientras de un modo fulgurante otras tradiciones descontextualizadas, para algunos extrañas, esperpénticas e incluso siniestras para otros, florecen y se instalan sin el más mínimo reparo en nuestra cotidianeidad y , sobre todo, en la de nuestros hijos, quienes en muchos casos no han tenido oportunidad de conocer y de vivir las tradiciones y costumbres en las que crecieron sus propios padres.
Que nadie me malinterprete, no es mi intención defender a ultranza y enarbolar la bandera de la tradición de todoslosantos, en la que tantos crecimos y que en tantas ocasiones hemos vivido con amigos y familiares en las alamedas, riberas y dehesas de nuestros campos compartiendo frutas y viandas en afables y distendidos ambientes otoñales, y condenar a la hoguera a otras tradiciones. No, no es ese mi objetivo; simplemente considero que en estos días, antes de disfrazar a nuestros hijos, tal vez sería conveniente ofrecerles, nunca inculcarles, la cultura y la tradición que hemos heredado; de lo contrario creo que les estamos privando de una porción de identidad cultural que de alguna manera también les pertenece, ignorarla u ocultarla es echar a dormir el sentido común, y por ende a la razón; y ya sabemos lo que engendra la razón cuando se duerme.
EL ABUELO
Pausadamente hollaba la infinitud longitud de viejos surcos, abiertos por la reja soterrada que, impasible, se oxida en el olvido; conocía los nombres de las aves y de las flores que vestían los ribetes del camino; leía en las nubes sus mensajes, y del viento sabía sus intenciones, su origen, su sentencia y su destino.
Evocó, aquella tarde de su otoño, su besana sepultada bajo el peso de las piedras, ya borrada por la inexorable paciencia del tiempo; añoró el vigor y la fatiga de la yunta, forjada por los hierros y sus brazos en los días eternos de ábrego y solano. Me habló sobre espigas y racimos, me contó de tormentas y de heladas; se detuvo bajo el vuelo de un olivo, y observó sigiloso su ancha copa murmurando alguna frase sobre el padre.
Repentinamente, un poderoso silencio se hizo dueño de los campos. Él sintió la plenitud del que ha vivido, y miró resignando hacia el poniente.
Publicado en el II Premio microrrelatos de Manuel J. Peláez.
EL ABUELO
Pausadamente hollaba la infinitud longitud de viejos surcos, abiertos por la reja soterrada que, impasible, se oxida en el olvido; conocía los nombres de las aves y de las flores que vestían los ribetes del camino; leía en las nubes sus mensajes, y del viento sabía sus intenciones, su origen, su sentencia y su destino.
Evocó, aquella tarde de su otoño, su besana sepultada bajo el peso de las piedras, ya borrada por la inexorable paciencia del tiempo; añoró el vigor y la fatiga de la yunta, forjada por los hierros y sus brazos en los días eternos de ábrego y solano. Me habló sobre espigas y racimos, me contó de tormentas y de heladas; se detuvo bajo el vuelo de un olivo, y observó sigiloso su ancha copa murmurando alguna frase sobre el padre.
Repentinamente, un poderoso silencio se hizo dueño de los campos. Él sintió la plenitud del que ha vivido, y miró resignando hacia el poniente.
Publicado en el II Premio microrrelatos de Manuel J. Peláez.
José Muñoz Fernández, profesor de Historia y Ciencias Sociales del IES "Meléndez Valdés".
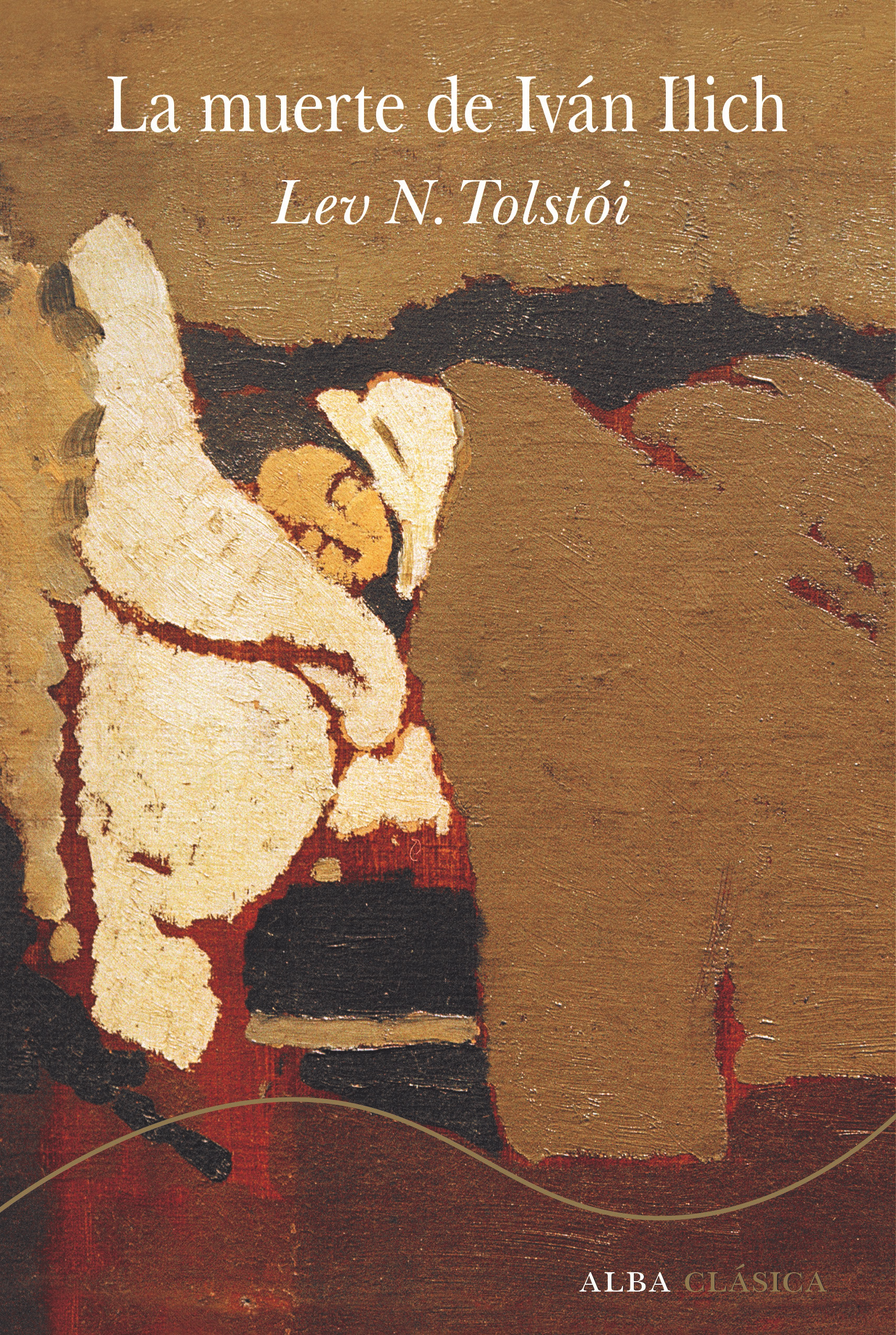


No hay comentarios:
Publicar un comentario