SELECCIÓN DE CUENTOS
El pescadorcito Urashima
Vivía muchísimo tiempo hace, en la costa del mar del Japón, un pescadorcito llamado Urashima, amable muchacho, y muy listo con la caña y el anzuelo.
Cierto día salió a pescar en su barca; pero en vez de coger un pez, ¿qué piensas que cogió? Pues bien, cogió una grande tortuga con una concha muy recia y una cara vieja, arrugada y fea, y un rabillo muy raro. Bueno será que sepas una cosa, que sin duda no sabes, y es que las tortugas viven mil años; al menos las japonesas los viven.
Urashima, que no lo ignoraba, dijo para sí:
-Un pez me sabrá tan bien para la comida y quizá mejor que la tortuga. ¿Para qué he de matar a este pobrecito animal y privarle de que viva aún novecientos noventa y nueve años? No, no quiero ser tan cruel. Seguro estoy de que mi madre aprobará lo que hago.
Y en efecto, echó la tortuga de nuevo en la mar.
Poco después aconteció que Urashima se quedó dormido en su barca. Era tiempo muy caluroso de verano, cuando casi nadie se resiste al mediodía a echar una siesta.
Apenas se durmió, salió del seno de las olas una hermosa dama que entró en la barca y dijo:
-Yo soy la hija del dios del mar y vivo con mi padre en el Palacio del Dragón, allende los mares. No fue tortuga la que pescaste poco ha y tan generosamente pusiste de nuevo en el agua en vez de matarla. Era yo misma, enviada por mi padre, el dios del mar, para ver si tú eras bueno o malo. Ahora, como ya sabemos que eres bueno, un excelente muchacho, que repugna toda crueldad, he venido para llevarte conmigo. Si quieres, nos casaremos y viviremos felizmente juntos, más de mil años, en el Palacio del Dragón, allende los mares azules.
Tomó entonces Urashima un remo y la princesa marina otro; y remaron, remaron, hasta arribar por último al Palacio del Dragón, donde el dios de la mar vivía o imperaba, como rey, sobre todos los dragones, tortugas y peces. ¡Oh, qué sitio tan ameno era aquel! Los muros del Palacio eran de coral; los árboles tenían esmeraldas por hojas, y rubíes por fruta las escamas de los peces eran plata, y las colas de los dragones, oro. Piensa en todo lo más bonito, primoroso y luciente que viste en tu vida, pónlo junto, y tal vez concebirás entonces lo que el palacio parecía. Y todo ello pertenecía a Urashima. Y ¿cómo no, si era el yerno del dios de la mar y el marido de la adorable princesa?
Allí vivieron dichosos más de tres años, paseando todos los días por entre aquellos árboles con hojas de esmeraldas y frutas de rubíes
Pero una mañana dijo Urashima a su mujer:
-Muy contento y satisfecho estoy aquí. Necesito, no obstante, volver a mi casa y ver a mi padre, a mi madre, a mis hermanos y a mis hermanas, Déjame ir por poco tiempo y pronto volveré.
-No gusto de que te vayas -contestó ella-. Mucho temo que te suceda algo terrible; pero vete, pues así lo deseas y no se puede evitar. Toma, con todo, esta caja, y cuida mucho de no abrirla. Si la abres, no lograrás nunca volver a verme.
Prometió Urashima tener mucho cuidado con la caja y no abrirla por nada del mundo. Luego entró en su barca, navegó mucho, y al fin desembarcó en la costa de su país natal.
Pero ¿qué había ocurrido durante su ausencia? ¿Dónde estaba la choza de su padre? ¿Qué había sido de la aldea en que solía vivir? Las montañas, por cierto, estaban allí como antes; pero los árboles habían sido cortados. El arroyuelo, que corría junto a la choza de su padre, seguía corriendo; pero ya no iban allí mujeres a lavar la ropa como antes. Portentoso era que todo hubiese cambiado de tal suerte en sólo tres años.
Acertó entonces a pasar un hombre por allí cerca y Urashima le preguntó:
-¿Puedes decirme, te ruego, dónde está la choza de Urashima, que se hallaba aquí antes?
El hombre contestó:
-¿Urashima? ¿Cómo preguntas por él, si hace cuatrocientos años que desapareció pescando? Su padre, su madre, sus hermanos, los nietos de sus hermanos, ha siglos que murieron. Esa es una historia muy antigua. Loco debes de estar cuando buscas aún la tal choza. Hace centenares de años que era escombros.
De súbito acudió a la mente de Urashima la idea de que el Palacio del Dragón, allende los mares, con sus muros de coral y su fruta de rubíes, y sus dragones con colas de oro, había de ser parte del país de las hadas, donde un día es más largo que un año en este mundo, y que sus tres años en compañía de la princesa, habían sido cuatrocientos. De nada le valía, pues, permanecer ya en su tierra, donde todos sus parientes y amigos habían muerto, y donde hasta su propia aldea había desaparecido.
Con gran precipitación y atolondramiento pensó entonces Urashima en volverse con su mujer, allende los mares. Pero ¿cuál era el rumbo que debía seguir? ¿Quién se le marcaría?
-Tal vez -caviló él- si abro la caja que ella me dio, descubra el secreto y el camino que busco.
Así desobedeció las órdenes que le había dado la princesa, o bien no las recordó en aquel momento, por lo trastornado que estaba.
Como quiera que fuese, Urashima abrió la caja. Y ¿qué piensas que salió de allí? Salió una nube blanca que se fue flotando sobre la mar. Gritaba él en balde a la nube que se parase. Entonces recordó con tristeza lo que su mujer le había dicho de que después de haber abierto la caja, no habría ya medio de que volviese él al palacio del dios de la mar.
Pronto ya no pudo Urashima ni gritar, ni correr hacia la playa en pos de la nube.
De repente, sus cabellos se pusieron blancos como la nieve, su rostro se cubrió de arrugas, y sus espaldas se encorvaron como las de un hombre decrépito. Después le faltó el aliento. Y al fin cayó muerto en la playa.
¡Pobre Urashima! Murió por atolondrado y desobediente. Si hubiera hecho lo que le mandó la princesa, hubiese vivido aún más de mil años.
Dime: ¿no te agradaría ir a ver el Palacio del Dragón, allende los mares, donde el dios vive y reina como soberano sobre dragones, tortugas y peces, donde los árboles tienen esmeraldas por hojas y rubíes por fruta, y donde las escamas son plata y las colas oro?
Juan Valera
Una jarra de vino
Había una vez... otro rey. Este era el monarca de un pequeño país: el principado de Uvilandia. Su reino estaba lleno de viñedos y todos sus súbditos se dedicaban a la fabricación de vino. Con la exportación a otros países, las 15.000 familias que habitaban Uvilandia ganaban suficiente dinero como para vivir bastante bien, pagar los impuestos y darse algunos lujos.Hacía ya varios años que el rey estudiaba las finanzas del reino. El monarca era justo y comprensivo, y no le gustaba la sensación de meterle la mano en los bolsillos a los habitantes de Uvilandia. Ponía gran énfasis, entonces, en estudiar alguna posibilidad de rebajar los impuestos.
Hasta que un día tuvo la gran idea. El rey decidió abolir los impuestos. Como única contribución para solventar los gastos del estado, el rey pediría a cada uno de sus súbditos que una vez por año, en la época en que se envasaran los vinos, se acercaran a los jardines del palacio con una jarra de un litro del mejor de su cosecha. Lo vaciarían en un gran tonel que se construiría para entonces, para ese fin y en esa fecha.
De la venta de esos 15.000 litros de vino se obtendría el dinero necesario para el presupuesto de la corona, los gastos de salud y de educación del pueblo. La noticia fue desparramada por el reino en bandos y pegada en carteles en las principales calles de las ciudades. La alegría de la gente fue indescriptible.
En todas las casas se alabó al rey y se cantaron canciones en su honor. En cada taberna se levantaron las copas y se brindó por la salud y la prolongada vida del buen rey.
Y llegó el día de la contribución. Toda esa semana en los barrios y en los mercados, en las plazas y en las iglesias, los habitantes se recordaban y recomendaban unos a otros no faltar a la cita. La conciencia cívica era la justa retribución al gesto del soberano. Desde temprano, empezaron a llegar de todo el reino las familias enteras de los viñateros con su jarra, en la mano del jefe de familia. Uno por uno subía la larga escalera hasta el tope del enorme tonel real, vaciaba su jarra y bajaba por otra escalera al pie de la cual, el tesorero del reino colocaba en la solapa de cada campesino, un escudo con el sello del rey.
A media tarde, cuando el último de los campesinos vació su jarra, se supo que nadie había faltado. El enorme barril de 15.000 litros estaba lleno. Del primero al último de los súbditos habían pasado a tiempo por los jardines y vaciado sus jarras en el tonel.
El rey estaba orgulloso y satisfecho; y al caer el sol, cuando el pueblo se reunió en la plaza frente al palacio, el monarca salió a su balcón aclamado por su gente. Todos estaban felices. En una hermosa copa de cristal, herencia de sus ancestros, el rey mandó a buscar una muestra del vino recogido. Con la copa en camino, el soberano les habló y les dijo:
— Maravilloso pueblo de Uvilandia: tal como lo imaginé,todos los habitantes del reino han estado hoy en el palacio. Quiero compartir con vosotros la alegría de la corona, por confirmar que la lealtad del pueblo con su rey, es igual que la lealtad del rey con su pueblo. Y no se me ocurre mejor homenaje que brindar por vosotros con la primera copa de este vino, que será sin dudas un néctar de dioses, la suma de las mejores uvas del mundo, elaboradas por las mejores manos del mundo y regadas con el mayor bien del reino, el amor del pueblo.
Todos lloraban y vitoreaban al rey. Uno de los sirvientes acercó la copa al rey y éste la levantó para brindar por el pueblo que aplaudía eufórico... pero la sorpresa detuvo su mano en el aire, el rey notó al levantar el vaso que el líquido era transparente e incoloro; lentamente lo acercó a su nariz, entrenada para oler los mejores vinos, y confirmó que no tenía olor ninguno.
Catador como era, llevó la copa a su boca casi automáticamente y bebió un sorbo. ¡El vino no tenía gusto a vino, ni a ninguna otra cosa...! El rey mandó a buscar una segunda copa del vino del tonel, y luego otra y por último a tomar una muestra desde el borde superior. Pero no hubo caso, todo era igual: inodoro, incoloro e insípido.
Fueron llamados con urgencia los alquimistas del reino para analizar la composición del vino. La conclusión fue unánime: el tonel estaba lleno de AGUA, purísima agua y cien por cien agua. Enseguida el monarca mandó reunir a todos los sabios y magos del reino, para que buscaran con urgencia una explicación para este misterio. ¿Qué conjuro, reacción química o hechizo había sucedido para que esa mezcla de vinos se transformara en agua...?
El más anciano de sus ministros de gobierno se acercó y le dijo al oído:
— ¿Milagro? ¿Conjuro? ¿Alquimia? Nada de eso, muchacho, nada de eso. Vuestros súbditos son humanos, majestad, eso es todo.
— No entiendo – dijo el rey.
— Tomemos por caso a Juan. Juan tiene un enorme viñedo que abarca desde el monte hasta el río. Las uvas que cosecha son de las mejores cepas del reino y su vino es el primero en venderse y al mejor precio. Esta mañana, cuando se preparaba con su familia para bajar al pueblo, una idea le pasó por la cabeza... ¿Y si yo pusiera agua en lugar de vino, quién podría notar la diferencia...? Una sola jarra de agua en 15.000 litros de vino... nadie notaría la diferencia... ¡Nadie!...Y nadie lo hubiera notado, salvo por un detalle, muchacho, salvo por un detalle:
¡TODOS
PENSARON LO MISMO!
Jorge
Bucay (Déjame
que te cuente).
Un marido sin vocación (un cuento sin la letra “e”)
Un otoño -muchos años atrás-, cuando más olían las rosas y mayor sombra daban las acacias, un microbio muy conocido atacó, rudo y voraz, a Ramón Camomila: la furia matrimonial.-¡Hay un matrimonio próximo, pollos! -advirtió como saludo a su amigo Manolo Romagoso cuando subían juntos al casino y toparon con los camaradas más íntimos.
-¿Un matrimonio?
-Un matrimonio, sí -corroboró Ramón.
-¿Tuyo?
-Mío.
-¿Con una muchacha?
-¡Claro! ¿Iba a anunciar mi boda con un cazador furtivo?
-¿Y cuándo ocurrirá la cosa?
-Lo ignoro.
-¿Cómo?
-No conozco aún a la novia. Ahora voy a buscarla...
Y Ramón Camomila salió como una bala a buscar novia por la ciudad.
A las dos horas conoció a Silvia, una chica algo rubia, algo baja, algo gorda, algo sosa, algo rica y algo idiota; hija única y suscriptora contumaz a La moda y la Casa (publicación para muchachas sin novio).
Y al año, todos los amigos fuimos a la boda. ¡La boda! ¡Bah!... Una boda como todas las bodas: galas blancas, azahar por todos lados, alfombras, música sacra, bimbas, sonrisas, codazos, almohadón para hincar las rodillas los novios y para hincar las rodillas los padrinos; lunch, sandwichs duros como un fiscal...
Al onzavo sandwich hubo una fuga súbita por la sacristía y un auto pasó raudo, y unos gritos brotaron:
-¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vivan los novios! ¡Vivaaan!
Y los amigos cogimos otro sandwich -dozavo- y otra copita. Y allí acabó la cosa.
Mas, para Ramón Camomila, la cosa no había acabado allí...
Al contrario: allí daba principio.
Y al subir con su novia al auto fugitivo, vio claro, vio clarísimo: ni amaba a Silvia, ni notaba inclinación ninguna al matrimonio, ni sintió su alma con la vocación más mínima por construir un hogar dichoso.
-¡Soy un idiota! -murmuró Ramón-. No valgo para marido, y lo noto cuando ya soy ciudadano casado...
Y corroboró rabioso:
-¡Soy un idiota!
Silvia, arrinconada junto a Ramón, bajaba los ojos con rubor, y al bajar los ojos subía dos mil grados la rabia masculina.
-¡Dios mío! -gruñía Ramón mirándola-. ¡Casado! ¡Casado con una niña insulsa como unas natillas!... No hay ya salvación para mí..., ¡no la hay!
Incapaz para dominar su irritación, dirigió unas palabras durísimas a Silvia.
-¡Prohibido fingir rubor y mirar a la alfombra! -gritó. (Silvia miró al parabrisas con infantil docilidad).
Y Ramón añadió para su sayo, alumbrado por una brusca solución:
-Voy a lograr su odio. Voy a obligarla a suplicar un divorcio rápido. Poco valgo si no logro inspirarla asco con cuatro o cinco burradas a cual más disparatada...
Y tal solución tranquilizó mucho a su alma.
Por lo pronto, al subir a la fotografía (visita clásica tras una boda), Ramón hizo la burrada inicial. Un fotógrafo modoso y finísimo abordó a Ramón y a Silvia.
-Grupo nupcial, ¿no? -indagó.
-Sí -dijo Ramón. Y añadió-: Con una variación.
-¿Cuál?
-La sustitución más original vista hasta ahora... Novio por fotógrafo. Hoy hago yo la foto... ¡Viva la originalidad!
Y Ramón aproximó la máquina y advirtió al asombrado fotógrafo:
-¡Vamos! Coja por la mano a la novia y sonría con ilusión. La cara más alta... ¡Cuidado! ¡Así!... ¡Ya!
Ramón tiró la placa, y a continuación obligó al pago al fotógrafo; guardó los duros y salió con Silvia orondo y dichoso
-¡Al auto! -mandó. (Silvia ahora iba llorando)-. ¡La cosa marcha! -susurró Ramón.
Al otro día trasladaban sus organismos a Irún. (Lo clásico, asimismo, tras una boda.)
Ramón no quiso subir al vagón con Silvia.
-Yo viajo con los maquinistas -anunció-. Voy a la locomotora... ¡Hasta la vista!
Y subió a la locomotora, y ocupó su actividad ayudando a partir carbón. Al arribar a Irún había adquirido un magnífico color antracita.
***
Ya allí, compró sus harapos a un sordomudo
andrajoso, vistió los harapos y marchó a la fonda a buscar a Silvia.Y tocado con las ropas andrajosas anduvo por Irún, acompañando a Silvia y cogido a su brazo mórbido y distinguido. Nutrido público los miraba al pasar, asombrado.
Silvia sufría cada día más.
-¡La cosa marcha! ¡La cosa marcha! -murmuraba todavía Ramón-. Pronto rogará Silvia un divorcio total. Sigamos con las burradas. Sigamos con la droga antimatrimonial, multiplicando la dosis.
***
Ramón vistió a continuación sus fracs más
maravillosos, y al pisar un salón, un dancing u otro lugar público acompañado
por Silvia, imitaba a los criados, y con un paño al brazo acudía solícito a
todas las llamadas.Una mañana pintó sus párpados con barniz rojo.
***
Por fin lo trasladaron al manicomio.Y Ramón asistió a su propia dicha: su contrato matrimonial yacía roto y vivía imposibilitado para otra boda con otra Silvia...
Enrique
Jardiel Poncela, Ventanilla de cuentos corrientes.
El León
“¡Qué existencia la nuestra!El hombre nos metió en una jaula y nos tenía allí siempre como si fuésemos esos gorriones que no se pueden dejar solos en casa porque todo lo destrozan.
Y además se empeñó en domesticarnos.
Quería a todo trance que nos subiésemos en un tonel y que luego diésemos un saltito y pasásemos por un aro. Y si nos negábamos, nos tiraba pellizcos en la barriga y nos llamaba tontos.
Era tan malo, además, que nos metía su cabeza dentro de nuestra boca, y la tenía allí un ratito.
Nosotros pasábamos un miedo terrible, porque temíamos que nos diese un bocado y nos hiciese daño.
Aquel hombre era tan bruto, cuando aparecía con nosotros en el circo, todo el público se aterrorizaba, y no comprendía cómo nos atrevíamos a meternos con él dentro de una jaula cerrada.
Nos trataba tan mal, que mató a disgustos a tres de mis hermanos; y ya, además, de tirarnos pellizcos, un día llegó a insultar a mi madre.
-¡Eso no lo consiento!- le dije.
Y aprovechando que no había nadie que pudiese verme, me fui del lado de aquel hombre tan grosero.
Anduve mucho. Mucho. Pero no pude llegar a la selva, como era mi intención.
Otros hombres me cogieron y me trajeron a un jardín, donde hay muchos animales de distintas especies.
Aquí, aunque también metido dentro de una jaula, lo paso más entretenido.
Todos los días, para que me distraiga, hacen pasar ante mí a muchos hombres y a muchas mujeres, muy graciosos, con cara de idiotas.
Yo me río mucho al verlos, y el día que estoy de humor les echo cacahuetes”.
Miguel
Mihura
La felicidad
Cuando llegó al pueblo, en el auto de línea, era ya anochecido. El regatón de la cuneta brillaba como espolvoreado de estrellas diminutas. Los árboles, desnudos y negros, crecían hacia un cielo gris azulado, transparente. El auto de línea paraba justamente frente al cuartel de la Guardia Civil. Las puertas y ventanas estaban cerradas. Hacía frío. Solamente una bombilla, sobre la inscripción de la puerta, emanaba un leve resplandor. Un grupo de mujeres, el cartero y un guardia, esperaban la llegada del correo. Al descender notó crujir la escarcha bajo sus zapatos. El frío mordiente se le pegó a la cara. Mientras bajaban su maleta de la baca, se le acercó un hombre.
—¿Es usted don Lorenzo, el nuevo médico? —le dijo.
Asintió.
—Yo, Atilano Ruigómez, alguacil, para servirle. Le cogió la maleta y echaron a andar hacia las primeras casas de la aldea. El azul de la noche naciente empapaba las paredes, las piedras, los arracimados tejadillos. Detrás de la aldea se alargaba la llanura, levemente ondulada, con pequeñas luces zigzagueando en la lejanía. A la derecha, la sombra oscura de unos pinares. Atilano Ruigómez iba con paso rápido, junto a él.
—He de decirle una cosa, don Lorenzo.
—Usted dirá.
—Ya le hablarían a usted de lo mal que andaba la cuestión del alojamiento. Y sabe que en este pueblo, por no haber, ni posada hay.
—Pero, a mí me dijeron…
—¡Sí, le dirían! Mire usted: nadie quiere alojara nadie en casa, ni en tratándose del médico. Ya sabe: andan malos tiempos. Dicen todos por aquí que no se pueden comprometer a dar de comer… Nosotros nos arreglamos con cualquier cosa: un trozo de cecina, unas patatas… Las mujeres van al trabajo, como nosotros. Y en el invierno no faltan ratos malos para ellas. Nunca se están de vacío. Pues eso es: no pueden andarse preparando guisos y comidas para uno que sea de compromiso. Ya ni cocinar deben saber… Disculpe usted, don Lorenzo. La vida se ha puesto así. —Bien, pero en alguna parte he de vivir…
—¡En la calle no se va usted a quedar! Los que se avinieron a tenerle en un principio, se volvieron atrás, a última hora. Pero ya se andará…
Lorenzo se paró consternado. Atilano Ruigómez, el alguacil del Ayuntamiento, se volvió a mirarle. ¡Qué joven le pareció, de pronto, allí, en las primeras piedras de la aldea, con sus ojos redondos de gorrión, el pelo rizado y las manos en los bolsillos del gabán raído!
—No se me altere… Usted no se queda en la calle. Pero he de decirle: de momento, sólo una mujer puede alojarle. Y quiero advertirle, don Lorenzo: es una pobre loca.
—¿Loca…?
—Sí, pero inofensiva. No se apure. Lo único, que es mejor advertirle, para que no le choquen a usted las cosas que le diga… Por lo demás, es limpia, pacífica y muy arreglada.
—Pero loca… ¿qué clase de loca?
—Nada de importancia, don Lorenzo. Es que… ¿sabe? Se le ponen «humos» dentro de la cabeza, y dice despropósitos. Por lo demás, ya le digo: es de buen trato. Y como sólo será por dos o tres días, hasta que se le encuentre mejor acomodo… ¡No se iba usted a quedar en la calle, con una noche así, como se prepara!
La casa estaba al final de una callecita empinada. Una casa muy pequeña, con un balconcillo de madera quemada por el sol y la nieve. Abajo estaba la cuadra, vacía. La mujer bajó a abrir la puerta, con un candil de petróleo en la mano. Era menuda, de unos cuarenta y tantos años. Tenía el rostro ancho y apacible, con los cabellos ocultos bajo un pañuelo anudado a la nuca.
—Bienvenido a esta casa —le dijo.
Su sonrisa era dulce. La mujer se llamaba Filomena. Arriba, junto a los leños encendidos, le había preparado la mesa. Todo era pobre, limpio, cuidado. Las paredes de la cocina habían sido cuidadosamente enjalbegadas y las llamas prendían rojos resplandores a los cobres de los pucheros y a los cacharros de loza amarilla.
—Usted dormirá en el cuarto de mi hijo —explicó, con su voz un tanto apagada—.
Mi hijo ahora está en la ciudad. ¡Ya verá como es un cuarto muy bonito! Él sonrió. Le daba un poco de lástima, una piedad extraña, aquella mujer menuda, de movimientos rápidos, ágiles. El cuarto era pequeño, con una cama de hierro negra, cubierta con colcha roja, de largos flecos. El suelo, de madera, se notaba fregado y frotado con estropajo. Olía a lejía y a cal. Sobre la cómoda brillaba un espejo, con tres rosas de papel prendidas en un ángulo. La mujer cruzó las manos sobre el pecho:
—Aquí duerme mi Manolo —dijo—. ¡Ya se puede usted figurar cómo cuido yo este cuarto!
—¿Cuantos años tiene su hijo? — preguntó, por decir algo, mientras se despojaba del abrigo.
—Trece cumplirá para el agosto. ¡Pero es más listo! ¡Y con }nos ojos…!
Lorenzo sonrió. La mujer se ruborizó:
—Perdone, ya me figuro: son las tonterías que digo… ¡Es que no tengo más que a mi Manuel en el mundo! Ya ve usted: mi pobre marido se murió cuando el niño tenía dos meses. Desde entonces…
Se encogió de hombros y suspiró. Sus ojos, de un azul muy pálido, se cubrieron de una tristeza suave, lejana. Luego, se volvió rápidamente hacia el pasillo: —Perdone, ¿le sirvo ya la cena?
—Sí, enseguida voy.
Cuando entró de nuevo en la cocina la mujer le sirvió un plato de sopa, que tomó con apetito. Estaba buena.
—Tengo vino… —dijo ella, con timidez—. Si usted quiere… Lo guardo, siempre, para cuando viene a verme mi Manuel.
—¿Qué hace su Manuel? —preguntó él. Empezaba a sentirse lleno de una paz extraña, allí, en aquella casa. Siempre anduvo de un lado para otro, en pensiones malolientes, en barrios tristes y cerrados por altas paredes grises. Allá afuera, en cambio, estaba la tierra: la tierra hermosa y grande, de la que procedía. Aquella mujer —¿loca? ¿qué clase de locura sería la suya?— también tenía algo de la tierra, en sus manos anchas y morenas, en sus ojos largos, llenos de paz.
—Está de aprendiz de zapatero, con unos tíos. ¡Y que es más avisado!. Verá qué par de zapatos me hizo para la Navidad pasada. Ni a estrenarlos me atrevo. Le sirvió el vino despacio, con gesto comedido de mujer que cuida y ahorra las buenas cosas. Luego abrió la caja, que despidió un olor de cuero y almendras amargas.
—Ya ve usted, mi Manolo…
Eran unos zapatos sencillos, nuevos, de ante gris.
—Muy bonitos.
—No hay cosa en el mundo como un hijo —dijo Filomena, guardando los zapatos en la caja—. Ya le digo yo: no hay cosa igual.
Fue a servirle la carne y se sentó luego junto al fuego. Cruzó los brazos sobre las rodillas. Sus manos reposaban y Lorenzo pensó que una paz extraña, inaprensible, se desprendía de aquellas palmas endurecidas.
—Ya ve usted —dijo Filomena, mirando hacia la lumbre—. No tendría yo, según todos dicen, motivos para alegrarme mucho. Apenas casada quedé viuda. Mi marido era jornalero, y yo ningún bien tenía. Solo trabajando, trabajando, saqué adelante la vida. Pues ya ve: sólo porque le tenía a él, a mi hijo, he sido muy feliz. Sí, señor: muy feliz. Verle a él crecer, ver sus primeros pasos, oírle cuando empezaba a hablar… ¿no va a trabajar una mujer, hasta reventar, sólo por eso? Pues, ¿y cuándo aprendió las letras, casi de un tirón? ¡Y qué alto, qué espigado me salió! Ya ve usted: por ahí dicen que estoy loca. Loca porque le he quitado del campo y le he mandado a aprender un oficio. Porque no quiero que sea un hombre quemado por la tierra, como fue su pobre padre. Loca me dicen, sabe usted, porque no me doy reposo, sólo con una idea: mandarle a mi Manuel dinero para pagarse la pensión en casa de los tíos, para comprarse trajes y libros. ¡Es tan aficionado a las letras! ¡Y tan presumido! ¿Sabe usted? Al quincallero le compré dos libros con láminas de colores, para enviárselos. Ya le enseñaré luego… Yo no sé de letras, pero deben ser buenos. ¡A mi Manuel le gustarán! ¡Él sacaba las mejores notas en la escuela! Viene a verme, a veces. Estuvo por Pascua y volverá para la Nochebuena.Lorenzo escuchaba en silencio, y la miraba. La mujer, junto al fuego, parecía nimbada de una claridad grande. Como el resplandor que emana a veces de la tierra, en la lejanía, junto al horizonte. El gran silencio, el apretado silencio de la tierra, estaban en la voz de la mujer.
«Se está bien aquí —pensó—. No creo que me vaya de aquí.»
La mujer se levantó y retiró los platos.
—Ya le conocerá usted, cuando venga para la Navidad.
—Me gustará mucho conocerle —dijo Lorenzo—. De verdad que me gustará.
—Loca, me llaman —dijo la mujer. Y en su sonrisa le pareció que vivía toda la sabiduría de la tierra, también—. Loca, porque ni visto ni calzo, ni un lujo me doy. Pero no saben que no es sacrificio. Es egoísmo, sólo egoísmo. Pues, ¿no es para mí todo lo que le dé a él? ¿No es él más que yo misma? ¡No entienden esto por el pueblo! ¡Ay, no entienden esto, ni los hombres, ni las mujeres!
—Locos son los otros —dijo Lorenzo, ganado por aquella voz—. Locos los demás.
Se levantó. La mujer se quedó mirando el fuego, como ensoñada.Cuando se acostó en la cama de Manuel, bajo las sábanas ásperas, como aún no estrenadas, le pareció que la felicidad —ancha, lejana, vaga— rozaba todos los rincones de aquella casa, impregnándole a él, también, como una música.
A la mañana siguiente, a eso de las ocho, Filomena llamó tímidamente a su puerta: —Don Lorenzo, el alguacil viene a buscarle…
Se echó el abrigo por los hombros y abrió la puerta. Atilano estaba allí, con la gorra en la mano:
—Buenos días, don Lorenzo. Ya está arreglado… Juana, la de los Guadarramas, le tendrá a usted. Ya verá cómo se encuentra a gusto.
Le interrumpió, con sequedad:
—No quiero ir a ningún lado. Estoy bien aquí. Atilano miró hacia la cocina. Se oían ruidos de cacharros. La mujer preparaba el desayuno.
—¿Aquí? Lorenzo sintió una irritación pueril.
—¡Esa mujer no está loca! —dijo—. Es una madre, una buena mujer. No está loca una mujer que vive porque su hijo vive…, sólo porque tiene un hijo, tan llena de felicidad…
Atilano miró al suelo con una gran tristeza. Levantó un dedo, sentencioso, y dijo: —No tiene ningún hijo, don Lorenzo. Se le murió de meningitis, hace lo menos cuatro años.
Ana
María Matute
La tortuga gigante
Había una vez un hombre que vivía en Buenos
Aires y estaba muy contento porque era un hombre sano y trabajador. Pero un día
se enfermó, y los médicos le dijeron que solamente yéndose al campo podría
curarse. El no quería ir porque tenía hermanos chicos a quienes daba de comer;
y se enfermaba cada día más. Hasta que un amigo suyo, que era director del
Zoológico, le dijo un día:
-Usted es amigo
mío, y es un hombre bueno y trabajador. Por eso quiero que se vaya a vivir al
monte, a hacer mucho ejercicio al aire libre para curarse. Y como usted tiene
mucha puntería con la escopeta, cace bichos del monte para traerme los cueros,
y yo le daré plata adelantada para que sus hermanitos puedan comer bien.
El hombre
enfermo aceptó, y se fue a vivir al monte, lejos, más lejos que Misiones
todavía. Hacía allá mucho calor, y eso le hacía bien.
Vivía solo en
el bosque, y él mismo se cocinaba. Comía pájaros y bichos del monte, que cazaba
con la escopeta, y después comía frutas. Dormía bajo los árboles, y cuando
hacía mal tiempo construía en cinco minutos una ramada con hojas de palmera, y
allí pasaba sentado y fumando, muy contento en medio del bosque que bramaba con
el viento y la lluvia.
Había hecho un
atado con los cueros de los animales, y los llevaba al hombro. Había también
agarrado, vivas, muchas víboras venenosas, y las llevaba dentro de un gran
mate, porque allá hay mates tan grandes como una lata de queroseno.
El
hombre tenía otra vez buen color, estaba fuerte y tenía apetito. Precisamente
un día en que tenía mucha hambre, porque hacía dos días que no cazaba nada, vio
a la orilla de una gran laguna un tigre enorme que quería comer una tortuga, y
la ponía parada de canto para meter dentro una pata y sacar la carne con las
uñas. Al ver al hombre el tigre lanzó un rugido espantoso y se lanzó de un
salto sobre él. Pero el cazador que tenía una gran puntería le apuntó entre los
dos ojos, y le rompió la cabeza. Después le sacó el cuero, tan grande que él
solo podría servir de alfombra para un cuarto.
-Ahora -se dijo
el hombre- voy a comer tortuga, que es una carne muy rica.
Pero cuando se
acercó a la tortuga, vio que estaba ya herida, y tenía la cabeza casi separada
del cuello, y la cabeza colgaba casi de dos o tres hilos de carne.
A pesar del
hambre que sentía, el hombre tuvo lástima de la pobre tortuga, y la llevó
arrastrando con una soga hasta su ramada y le vendó la cabeza con tiras de
género que sacó de su camisa, porque no tenía más que una sola camisa, y no
tenía trapos. La había llevado arrastrando porque la tortuga era inmensa, tan
alta como una silla, y pesaba como un hombre.
La tortuga
quedó arrimada a un rincón, y allí pasó días y días sin moverse.
El hombre la
curaba todos los días, y después le daba golpecitos con la mano sobre el lomo.
La tortuga sanó
por fin. Pero entonces fue el hombre quien se enfermó. Tuvo fiebre y le dolía
todo el cuerpo.
Después no pudo
levantarse más. La fiebre aumentaba siempre, y la garganta le quemaba de tanta
sed. El hombre comprendió que estaba gravemente enfermo, y habló en voz alta,
aunque estaba solo, porque tenía mucha fiebre.
-Voy a morir
-dijo el hombre-. Estoy solo, ya no puedo levantarme más, y no tengo quién me
dé agua, siquiera. Voy a morir aquí de hambre y de sed.
Y al poco rato
la fiebre subió más aún, y perdió el conocimiento.
Pero la tortuga
lo había oído y entendió lo que el cazador decía. Y ella pensó entonces:
-El hombre no
me comió la otra vez, aunque tenía mucha hambre, y me curó. Yo lo voy a curar a
él ahora.
Fue entonces a
la laguna, buscó una cáscara de tortuga chiquita, y después de limpiarla bien
con arena y ceniza la llenó de agua y le dio de beber al hombre, que estaba
tendido sobre su manta y se moría de sed. Se puso a buscar en seguida raíces
ricas y yuyitos tiernos, que le llevó al hombre para que comiera, El
hombre comía sin darse cuenta de quién le daba la comida, porque tenía delirio
con la fiebre y no conocía a nadie.
Todas las
mañanas, la tortuga recorría el monte buscando raíces cada vez más ricas para
darle al hombre y sentía no poder subirse a los árboles para llevarle
frutas.
El cazador
comió así días y días sin saber quién le daba la comida, y un día recobró el
conocimiento, Miró a todos lados, y vio que estaba solo pues allí no había más
que él y la tortuga; que era un animal. Y dijo otra vez en voz alta:
-Estoy solo en
el bosque, la fiebre va a volver de nuevo, y voy a morir aquí, porque solamente
en Buenos Aires hay remedios para curarme. Pero nunca podré ir, y voy a morir
aquí.
Y como él lo
había dicho, la fiebre volvió esa tarde, más fuerte que antes, y perdió de
nuevo el conocimiento.
Pero también
esta vez la tortuga lo había oído, y se dijo:
-Si queda aquí
en el monte se va a morir, porque no hay remedios, y tengo que llevarlo a
Buenos Aires.
Dicho esto,
cortó enredaderas finas y fuertes, que son como piolas, acostó con mucho
cuidado al hombre encima de su lomo, y lo sujetó bien con las enredaderas para
que no se cayese. Hizo muchas pruebas para acomodar bien la escopeta, los
cueros y el mate con víboras, y al fin consiguió lo que quería, sin molestar al
cazador, y emprendió entonces el viaje.
La tortuga,
cargada así, caminó, caminó y caminó de día y de noche. Atravesó montes,
campos, cruzó a nado ríos de una legua de ancho, y atravesó pantanos en que
quedaba casi enterrada, siempre con el hombre moribundo encima. Después de ocho
o diez horas de caminar se detenía y deshacía los nudos y acostaba al hombre
con mucho cuidado en un lugar donde hubiera pasto bien seco.
Iba entonces a
buscar agua y raíces tiernas, y le daba al hombre enfermo. Ella comía también,
aunque estaba tan cansada que prefería dormir.
A veces tenía
que caminar al sol; y como era verano, el cazador tenía tanta fiebre que
deliraba y se moría de sed. Gritaba: ¡agua!, ¡agua! a cada rato. Y cada vez la
tortuga tenía que darle de beber.
Así
anduvo días y días, semana tras semana. Cada vez estaban más cerca de Buenos
Aires, pero también cada día la tortuga se iba debilitando, cada día tenía
menos fuerza, aunque ella no se quejaba. A veces quedaba tendida, completamente
sin fuerzas, y el hombre recobraba a medias el conocimiento. Y decía, en voz
alta:
-Voy a morir,
estoy cada vez más enfermo, y sólo en Buenos Aires me podría curar. Pero voy a
morir aquí, solo en el monte.
Él creía que
estaba siempre en la ramada, porque no se daba cuenta de nada. La tortuga se
levantaba entonces, y emprendía de nuevo el camino.
Pero llegó un
día, un atardecer, en que la pobre tortuga no pudo más. Había llegado al límite
de sus fuerzas, y no podía más. No había comido desde hacía una semana para
llegar más pronto. No tenía más fuerza para nada.
Cuando cayó del
todo la noche, vio una luz lejana en el horizonte, un resplandor que iluminaba
todo el cielo, y no supo qué era. Se sentía cada vez más débil, y cerró
entonces los ojos para morir junto con el cazador, pensando con tristeza que no
había podido salvar al hombre que había sido bueno con ella.
Y, sin embargo,
estaba ya en Buenos Aires, y ella no lo sabía. Aquella luz que veía en el cielo
era el resplandor de la ciudad, e iba a morir cuando estaba ya al fin de su
heroico viaje.
Pero un ratón
de la ciudad -posiblemente el ratoncito Pérez- encontró a los dos viajeros
moribundos.
-¡Qué tortuga!
-dijo el ratón-. Nunca he visto una tortuga tan grande. ¿Y eso que llevas en el
lomo, que es? ¿Es leña?
-No -le
respondió con tristeza la tortuga-. Es un hombre.
-¿Y dónde vas
con ese hombre? -añadió el curioso ratón.
-Voy... voy...
Quería ir a Buenos Aires -respondió la pobre tortuga en una voz tan baja que
apenas se oía-. Pero vamos a morir aquí porque nunca llegaré...
-¡Ah, zonza,
zonza! -dijo riendo el ratoncito-. ¡Nunca vi una tortuga más zonza! ¡Si ya has
llegado a Buenos Aires! Esa luz que ves allá es Buenos Aires.
Al oír esto, la
tortuga se sintió con una fuerza inmensa porque aún tenía tiempo de salvar al
cazador, y emprendió la marcha.
Y cuando era de
madrugada todavía, el director del Jardín Zoológico vio llegar a una tortuga
embarrada y sumamente flaca, que traía acostado en su lomo y atado con
enredaderas, para que no se cayera, a un hombre que se estaba muriendo. El
director reconoció a su amigo, y él mismo fue corriendo a buscar remedios, con
los que el cazador se curó en seguida.
Cuando el
cazador supo cómo lo había salvado la tortuga, cómo había hecho un viaje de
trescientas leguas para que tomara remedios no quiso separarse más de ella. Y
como él no podía tenerla en su casa, que era muy chica, el director del
Zoológico se comprometió a tenerla en el Jardín, y a cuidarla como si fuera su
propia hija.
Y así pasó. La
tortuga, feliz y contenta con el cariño que le tienen, pasea por todo el
jardín, y es la misma gran tortuga que vemos todos los días comiendo el pastito
alrededor de las jaulas de los monos.
El
cazador la va a ver todas las tardes y ella conoce desde lejos a su amigo, por
los pasos. Pasan un par de horas juntos, y ella no quiere nunca que él se vaya
sin que le dé una palmadita de cariño en el lomo.
Horacio Quiroga
Lo que sucedió a un hombre bueno con su hijo
-Señor Conde Lucanor -dijo Patronio-, ciertamente sé que encontraréis a muchos que podrían aconsejaros mejor que yo y, como Dios os hizo de buen entendimiento, mi consejo no os hará mucha falta; pero, como me lo habéis pedido, os diré lo que pienso de este asunto. Señor Conde Lucanor -continuó Patronio-, me gustaría mucho que pensarais en la historia de lo que ocurrió a un hombre bueno con su hijo.
El conde le pidió que le contase lo que les había pasado, y así dijo Patronio:
-Señor, sucedió que un buen hombre tenía un hijo que, aunque de pocos años, era de muy fino entendimiento. Cada vez que el padre quería hacer alguna cosa, el hijo le señalaba todos sus inconvenientes y, como hay pocas cosas que no los tengan, de esta manera le impedía llevar acabo algunos proyectos que eran buenos para su hacienda. Vos, señor conde, habéis de saber que, cuanto más agudo entendimiento tienen los jóvenes, más inclinados están a confundirse en sus negocios, pues saben cómo comenzarlos, pero no saben cómo los han de terminar, y así se equivocan con gran daño para ellos, si no hay quien los guíe. Pues bien, aquel mozo, por la sutileza de entendimiento y, al mismo tiempo, por su poca experiencia, abrumaba a su padre en muchas cosas de las que hacía. Y cuando el padre hubo soportado largo tiempo este género de vida con su hijo, que le molestaba constantemente con sus observaciones, acordó actuar como os contaré para evitar más perjuicios a su hacienda, por las cosas que no podía hacer y, sobre todo, para aconsejar y mostrar a su hijo cómo debía obrar en futuras empresas.
Este buen hombre y su hijo eran labradores y vivían cerca de una villa. Un día de mercado dijo el padre que irían los dos allí para comprar algunas cosas que necesitaban, y acordaron llevar una bestia para traer la carga. Y camino del mercado, yendo los dos a pie y la bestia sin carga alguna, se encontraron con unos hombres que ya volvían. Cuando, después de los saludos habituales, se separaron unos de otros, los que volvían empezaron a decir entre ellos que no les parecían muy juiciosos ni el padre ni el hijo, pues los dos caminaban a pie mientras la bestia iba sin peso alguno. El buen hombre, al oírlo, preguntó a su hijo qué le parecía lo que habían dicho aquellos hombres, contestándole el hijo que era verdad, porque, al ir el animal sin carga, no era muy sensato que ellos dos fueran a pie. Entonces el padre mandó a su hijo que subiese en la cabalgadura.
»Así continuaron su camino hasta que se encontraron con otros hombres, los cuales, cuando se hubieron alejado un poco, empezaron a comentar la equivocación del padre, que, siendo anciano y viejo, iba a pie, mientras el mozo, que podría caminar sin fatigarse, iba a lomos del animal. De nuevo preguntó el buen hombre a su hijo qué pensaba sobre lo que habían dicho, y este le contestó que parecían tener razón. Entonces el padre mandó a su hijo bajar de la bestia y se acomodó él sobre el animal.
»Al poco rato se encontraron con otros que criticaron la dureza del padre, pues él, que estaba acostumbrado a los más duros trabajos, iba cabalgando, mientras que el joven, que aún no estaba acostumbrado a las fatigas, iba a pie. Entonces preguntó aquel buen hombre a su hijo qué le parecía lo que decían estos otros, replicándole el hijo que, en su opinión, decían la verdad. Inmediatamente el padre mandó a su hijo subir con él en la cabalgadura para que ninguno caminase a pie.
»Y yendo así los dos, se encontraron con otros hombres, que comenzaron a decir que la bestia que montaban era tan flaca y tan débil que apenas podía soportar su peso, y que estaba muy mal que los dos fueran montados en ella. El buen hombre preguntó otra vez a su hijo qué le parecía lo que habían dicho aquellos, contestándole el joven que, a su juicio, decían la verdad. Entonces el padre se dirigió al hijo con estas palabras:
»-Hijo mío, como recordarás, cuando salimos de nuestra casa, íbamos los dos a pie y la bestia sin carga, y tú decías que te parecía bien hacer así el camino. Pero después nos encontramos con unos hombres que nos dijeron que aquello no tenía sentido, y te mandé subir al animal, mientras que yo iba a pie. Y tú dijiste que eso sí estaba bien. Después encontramos otro grupo de personas, que dijeron que esto último no estaba bien, y por ello te mandé bajar y yo subí, y tú también pensaste que esto era lo mejor. Como nos encontramos con otros que dijeron que aquello estaba mal, yo te mandé subir conmigo en la bestia, y a ti te pareció que era mejor ir los dos montados. Pero ahora estos últimos dicen que no está bien que los dos vayamos montados en esta única bestia, y a ti también te parece verdad lo que dicen. Y como todo ha sucedido así, quiero que me digas cómo podemos hacerlo para no ser criticados de las gentes: pues íbamos los dos a pie, y nos criticaron; luego también nos criticaron, cuando tú ibas a caballo y yo a pie; volvieron a censurarnos por ir yo a caballo y tú a pie, y ahora que vamos los dos montados también nos lo critican. He hecho todo esto para enseñarte cómo llevar en adelante tus asuntos, pues alguna de aquellas monturas teníamos que hacer y, habiendo hecho todas, siempre nos han criticado. Por eso debes estar seguro de que nunca harás algo que todos aprueben, pues si haces alguna cosa buena, los malos y quienes no saquen provecho de ella te criticarán; por el contrario, si es mala, los buenos, que aman el bien, no podrán aprobar ni dar por buena esa mala acción. Por eso, si quieres hacer lo mejor y más conveniente, haz lo que creas que más te beneficia y no dejes de hacerlo por temor al qué dirán, a menos que sea algo malo, pues es cierto que la mayoría de las veces la gente habla de las cosas a su antojo, sin pararse a pensar en lo más conveniente.
»Y a vos, Conde Lucanor, pues me pedís consejo para eso que deseáis hacer, temiendo que os critiquen por ello y que igualmente os critiquen si no lo hacéis, yo os recomiendo que, antes de comenzarlo, miréis el daño o provecho que os puede causar, que no os confiéis sólo a vuestro juicio y que no os dejéis engañar por la fuerza de vuestro deseo, sino que os dejéis aconsejar por quienes sean inteligentes, leales y capaces de guardar un secreto. Pero, si no encontráis tal consejero, no debéis precipitaros nunca en lo que hayáis de hacer y dejad que pasen al menos un día y una noche, si son cosas que pueden posponerse. Si seguís estas recomendaciones en todos vuestros asuntos y después los encontráis útiles y provechosos para vos, os aconsejo que nunca dejéis de hacerlos por miedo a las críticas de la gente.
El consejo de Patronio le pareció bueno al conde, que obró según él y le fue muy provechoso.
Y, cuando don Juan escuchó esta historia, la mandó poner en este libro e hizo estos versos que dicen así y que encierran toda la moraleja:
Por
críticas de gentes, mientras que no hagáis mal,
buscad vuestro provecho y no os dejéis llevar.
buscad vuestro provecho y no os dejéis llevar.
Don
Juan Manuel, El
Conde Lucanor (Cuento II).
De lo que aconteció a una mujer que le decían doña
Truhana
Otra
vez hablaba el conde Lucanor con Patronio en esta guisa:
-Patronio,
un hombre me dijo una razón y mostrome la manera cómo podía ser. Y bien os digo
que tantas maneras de aprovechamiento hay en ella que, si Dios quiere que se
haga así como él me dijo, que sería mucho de pro pues tantas cosas son que
nacen las unas de las otras que al cabo es muy gran hecho además.
Y
contó a Patronio la manera cómo podría ser. Desde que Patronio entendió
aquellas razones, respondió al conde en esta manera:
-Señor
conde Lucanor, siempre oí decir que era buen seso atenerse el hombre a las
cosas ciertas y no a las vanas esperanzas pues muchas veces a los que se
atienen a las esperanzas, les acontece lo que le pasó a doña Truhana.
Y
el conde le preguntó como fuera aquello.
-Señor
conde -dijo Patronio-, hubo una mujer que tenía nombre doña Truhana y era
bastante más pobre que rica; y un día iba al mercado y llevaba una olla de miel
en la cabeza. Y yendo por el camino, comenzó a pensar que vendería aquella olla
de miel y que compraría una partida de huevos y de aquellos huevos nacerían
gallinas y después, de aquellos dineros que valdrían, compraría ovejas, y así
fue comprando de las ganancias que haría, que hallóse por más rica que ninguna
de sus vecinas.
Y
con aquella riqueza que ella pensaba que tenía, estimó cómo casaría sus hijos y
sus hijas, y cómo iría acompañada por la calle con yernos y nueras y cómo
decían por ella cómo fuera de buena ventura en llegar a tan gran riqueza siendo
tan pobre como solía ser.
Y
pensando esto comenzó a reír con gran placer que tenía de su buena fortuna, y
riendo dio con la mano en su frente, y entonces cayóle la olla de miel en
tierra y quebróse. Cuando vio la olla quebrada, comenzó a hacer muy gran duelo, temiendo que había perdido todo
lo que cuidaba que tendría si la olla no se le quebrara.
Y
porque puso todo su pensamiento por vana esperanza, no se le hizo al cabo nada
de lo que ella esperaba.
Y
vos, señor conde, si queréis que los que os dijeren y lo que vos pensareis sea
todo cosa cierta, creed y procurad siempre todas cosas tales que sean
convenientes y no esperanzas vanas. Y si las quisiereis probar, guardaos que no
aventuréis ni pongáis de los vuestro, cosa de que os sintáis por esperanza de
la pro de lo que no sois cierto.
Al
conde le agradó lo que Patronio le dijo e hízolo así y hallóse bien por ello.
Y
porque a don Juan contentó este ejemplo, hízolo poner en este libro e hizo
estos versos:
A
las cosas ciertas encomendaos
y las vanas esperanzas, dejad de lado.
y las vanas esperanzas, dejad de lado.
Don
Juan Manuel, El Conde Lucanor.
Lo que sucedió a un hombre que por pobreza y falta
de otra cosa comía altramuces
Otro
día hablaba el conde Lucanor con Patronio, su consejero, de este modo:
-Patronio,
bien sé que Dios me ha dado mucho más de lo que me merezco y que en todas las
demás cosas sólo tengo motivos para estar muy satisfecho, pero a veces me
encuentro tan necesitado de dinero que no me importaría dejar esta vida. Os
pido que me deis algún consejo para remediar esta aflicción mía.
-Señor
conde Lucanor -dijo Patronio-, para que vos os consoléis cuando os pase esto os
convendría saber lo que pasó a dos hombres que fueron muy ricos.
El
conde le rogó que lo contara.
-Señor
conde -comenzó Patronio-, uno de estos hombres llegó a tal extremo de pobreza
que no le quedaba en el mundo nada que comer. Habiéndose esforzado por
encontrar algo, no pudo más que encontrar una escudilla de altramuces. Al
recordar cuán rico había sido y pensar que ahora estaba hambriento y no tenía
más que los altramuces, que son tan amargos y saben tan mal, empezó a llorar,
aunque sin dejar de comer los altramuces, por la mucha hambre, y de echar las
cáscaras hacia atrás. En medio de esta congoja y este pesar, notó que detrás de
él había otra persona y , volviendo la cabeza, vio que un hombre comía las
cáscaras de altramuces que él tiraba al suelo. Este era el otro de quien os
dije también había sido rico.
Cuando
aquello vio el de los altramuces, preguntó al otro por qué comía las cáscaras.
Respondiole que, aunque había sido más rico que él, había ahora llegado a tal
extremo de pobreza y tenía tanta hambre que se alegraba mucho de encontrar
aquellas cáscaras que él arrojaba. Cuando esto oyó el de los altramuces se
consoló, viendo que había otro más pobre que él y que tenía menos motivo para
serlo. Con este consuelo se esforzó por salir de pobreza, lo consiguió con
ayuda de Dios y volvió otra vez a ser rico.
Vos,
señor conde Lucanor, debéis saber que, por permisión de Dios, nadie en el mundo
lo logra todo. Pero, pues en todas las demás cosas os hace Dios señalada merced
y salís con lo que vos queréis, si alguna vez os falta dinero y pasáis
estrecheces, no os entristezcáis, sino tened por cierto que otros más ricos y
de más elevada condición las estarán pasando y que se tendrían por felices si
pudieran dar a sus gentes aunque fuera menos de lo que vos les dais a los
vuestros.
Al
conde agradó mucho lo que dijo Patronio, se consoló y, esforzándose, logró
salir, con ayuda de Dios, de la penuria en que se encontraba. Viendo don Juan
que este cuento era bueno, lo hizo poner en este libro y escribió unos versos
que dicen:
Por
pobreza nunca desmayéis,
pues otros más pobres que vos veréis.
pues otros más pobres que vos veréis.
Don
Juan Manuel, El Conde Lucanor (Cuento X).
Lo que sucedió a un hombre que iba cargado de
piedras preciosas y se ahogó en un río
Un
día dijo el conde a Patronio que tenía muchas ganas de quedarse en un sitio en
el que le habían de dar mucho dinero, lo que le suponía un beneficio grande,
pero que tenía mucho miedo de que si se quedaba, su vida correría peligro: por
lo que le rogaba que le aconsejara qué debía hacer.
-Señor
conde -respondió Patronio-, para que hagáis lo que creo que os conviene más, me
gustaría que supierais lo que sucedió a un hombre que llevaba encima grandes
riquezas y cruzaba un río.
El
conde preguntó qué le había sucedido.
-Señor
conde -dijo Patronio-, un hombre llevaba a cuestas una gran cantidad de piedras
preciosas; tantas eran que pesaban mucho. Sucedió que tenía que pasar un río y
como llevaba una carga tan grande se hundía mucho más que si no la llevara; al
llegar a la mitad del río se empezó a hundir aún más. Un hombre que estaba en
la orilla le comenzó a dar voces y a decirle que si no soltaba aquella carga se
ahogaría. Aquel majadero no se dio cuenta de que, si se ahogaba, perdería sus
riquezas junto con la vida, y, si las soltaba, perdería las riquezas pero no la
vida. Por no perder las piedras preciosas que traía consigo no quiso soltarlas
y murió en el río.
A
vos, señor conde Lucanor, aunque no dudo que os vendría muy bien recibir el
dinero y cualquier otra cosa que os quieran dar, os aconsejo que si hay peligro
en quedaros allí no lo hagáis por afán de riquezas. También os aconsejo que
nunca aventuréis vuestra vida si no en defensa de vuestra honra o por alguna
cosa a que estéis obligado, pues el que poco se precia, y arriesga su vida por
codicia o frivolidad, es aquel que no aspira a hacer grandes cosas. Por el
contrario, el que se precia mucho ha de obrar de modo que le precien también
los otros, ya que el hombre no es preciado porque él se precie, sino por hacer
obras que le ganen la estimación de los demás. Convenceos de que el hombre que
vale precia mucho su vida y no la arriesga por codicia o pequeña ocasión; pero
en lo que verdaderamente debe aventurarse nadie la arriesgara de tan buena gana
ni tan pronto como el que mucho vale y se precia mucho.
Al
conde gustó mucho la moraleja, obró según ella y le fue muy bien. Viendo don
Juan que este cuento era bueno, lo hizo poner en este libro y escribió unos
versos que dicen así:
A
quien por codicia la vida aventura,
la más de las veces el bien poco dura.
la más de las veces el bien poco dura.
Don
Juan Manuel, El Conde Lucanor (Cuento XXVIII).
De lo que aconteció a una zorra con un cuervo que
tenía un pedazo de queso en el pico
Hablando
otra vez el conde Lucanor con Patronio, su consejero, díjole así:
-Patronio,
un hombre que se dice amigo mío me empezó a elogiar mucho, dándome a entender
que yo tenía mucho mérito y mucho poder. Cuando me hubo halagado de esta manera
todo lo que pudo, me propuso una cosa que a mí me parece que me conviene.
Entonces
el conde le contó a Patronio lo que su amigo le proponía, que, aunque a primera
vista se dijera provechoso, ocultaba un engaño, del que Patronio se apercibió.
Por lo cual dijo al conde:
-Señor
conde Lucanor, sabed que este hombre os quiere engañar, dándoos a entender que
vuestros méritos y vuestro poder son mayores que en la realidad. Para que os
podáis guardar del engaño que quiere haceros, me gustaría que supierais lo que
sucedió al cuervo con la zorra.
El
conde le preguntó qué le había sucedido.
-Señor
conde -dijo Patronio-, el cuervo encontró una vez un pedazo muy grande de queso
y se subió a un árbol para comer el queso más a gusto y sin que nadie le
molestara. Estando así el cuervo pasó la zorra y, cuando vio el queso, empezó a
pensar en la manera de poder quitárselo. Con este objeto dijo lo
siguiente:
-Don
Cuervo, hace ya mucho tiempo que he oído hablar de vuestras perfecciones y de
vuestra hermosura. Aunque mucho os busqué, por voluntad de Dios o por desdicha
mía, no os vi hasta ahora, que hallo que sois muy superior a lo que me decían.
Para que veáis que no me propongo lisonjearos os diré, junto con lo que las
gentes en vos alaban, aquellos defectos que os atribuyen. Todo el mundo dice
que como el color de vuestras plumas, ojos, pico, patas y garras es negro, y
este color no es tan bonito como otros colores, el ser todo negro os hace muy
feo, sin darse cuenta de que se equivocan, pues aunque es verdad que vuestras
plumas son negras, su negrura es tan brillante que tiene reflejos azules, como
las plumas del pavo real, que es el ave más hermosa del mundo, y, aunque
vuestros ojos son negros, el color negro es para los ojos mucho más hermoso que
ningún otro, pues la propiedad de los ojos es ver, y como el negro hace ver
mejor, los ojos negros son los mejores, por lo cual los ojos de la gacela, que
son más oscuros que los de los otros animales, son muy alabados. Además,
vuestro pico y vuestras garras son mucho más fuertes que los de ninguna otra
ave de vuestro tamaño. También tenéis, al volar, tan gran ligereza, que podéis
ir contra el viento, por recio que sea, lo que ninguna otra puede hacer tan
fácilmente como vos. Fuera de esto estoy convencida de que, pues en todo sois
tan acabado y Dios no deja nada imperfecto, no os habrá negado el don de cantar
mucho mejor que ningún otro pájaro. Pero, pues Dios me hizo la merced de que os
viese, y contemplo en vos más perfecciones de las que oí, toda mi vida me
tendría por dichosa si os oyese cantar.
Fijaos
bien, señor conde, que aunque la intención de la zorra era engañar al cuervo,
lo que dijo fue siempre verdad. Desconfiad de la verdad engañosa, que es madre
de los peores engaños y perjuicios que pueden venirnos.
Cuando
el cuervo vio de qué manera le alababa la zorra y cómo le decía la verdad,
creyó que en todas las cosas se la diría y la tuvo por amiga, sin sospechar que
esto lo hacía por quitarle el queso que tenía en el pico. Conmovido, pues, por
sus elogios y por sus ruegos para que cantara, abrió el pico, con lo que cayó
el queso en tierra. Cogiólo la zorra y huyó con él. De esta manera engañó al
cuervo, haciéndole creer que era muy hermoso y que tenía más perfecciones de lo
que era verdad.
Vos,
señor conde Lucanor, pues veis que, aunque Dios os hizo merced en todo, ese
hombre os quiere persuadir de que tenéis mucho más mérito y más poder,
convenceos que lo hace para engañaros. Guardaos bien de él, que, haciéndolo,
obraréis como hombre prudente.
Al
conde agradó mucho lo que Patronio le dijo e hízolo así, y de esta manera evitó
muchos daños. Como don Juan comprendió que este cuento era bueno, hízolo poner
en este libro y escribió unos versos en que se expone abreviadamente su
moraleja y que dicen así:
Quien
te alaba lo que tú no tienes,
cuida que no te quite lo que tienes.
cuida que no te quite lo que tienes.
Don
Juan Manuel, El Conde Lucanor (Cuento V).
El monte de las Ánimas
La noche de difuntos me despertó a no sé qué hora el doble de las campanas; su tañido monótono y eterno me trajo a las mientes esta tradición que oí hace poco en Soria.
Intenté dormir de nuevo; ¡imposible! Una vez aguijoneada, la imaginación es un caballo que se desboca y al que no sirve tirarle de la rienda. Por pasar el rato me decidí a escribirla, como en efecto lo hice.
Yo la oí en el mismo lugar en que acaeció, y la he escrito volviendo algunas veces la cabeza con miedo cuando sentía crujir los cristales de mi balcón, estremecidos por el aire frío de la noche.
Sea de ello lo que quiera, ahí va, como el caballo de copas.I
-Atad los perros; haced la señal con las trompas para que se reúnan los cazadores, y demos la vuelta a la ciudad. La noche se acerca, es día de Todos los Santos y estamos en el Monte de las Ánimas.
-¡Tan pronto!
-A ser otro día, no dejara yo de concluir con ese rebaño de lobos que las nieves del Moncayo han arrojado de sus madrigueras; pero hoy es imposible. Dentro de poco sonará la oración en los Templarios, y las ánimas de los difuntos comenzarán a tañer su campana en la capilla del monte.
-¡En esa capilla ruinosa! ¡Bah! ¿Quieres asustarme?
-No, hermosa prima; tú ignoras cuanto sucede en este país, porque aún no hace un año que has venido a él desde muy lejos. Refrena tu yegua, yo también pondré la mía al paso, y mientras dure el camino te contaré esa historia.
Los pajes se reunieron en alegres y bulliciosos grupos; los condes de Borges y de Alcudiel montaron en sus magníficos caballos, y todos juntos siguieron a sus hijos Beatriz y Alonso, que precedían la comitiva a bastante distancia.
Mientras duraba el camino, Alonso narró en estos términos la prometida historia:
-Ese monte que hoy llaman de las Ánimas, pertenecía a los Templarios, cuyo convento ves allí, a la margen del río. Los Templarios eran guerreros y religiosos a la vez. Conquistada Soria a los árabes, el rey los hizo venir de lejanas tierras para defender la ciudad por la parte del puente, haciendo en ello notable agravio a sus nobles de Castilla; que así hubieran solos sabido defenderla como solos la conquistaron.
Entre los caballeros de la nueva y poderosa Orden y los hidalgos de la ciudad fermentó por algunos años, y estalló al fin, un odio profundo. Los primeros tenían acotado ese monte, donde reservaban caza abundante para satisfacer sus necesidades y contribuir a sus placeres; los segundos determinaron organizar una gran batida en el coto, a pesar de las severas prohibiciones de los clérigos con espuelas, como llamaban a sus enemigos.
Cundió la voz del reto, y nada fue parte a detener a los unos en su manía de cazar y a los otros en su empeño de estorbarlo. La proyectada expedición se llevó a cabo. No se acordaron de ella las fieras; antes la tendrían presente tantas madres como arrastraron sendos lutos por sus hijos. Aquello no fue una cacería, fue una batalla espantosa: el monte quedó sembrado de cadáveres, los lobos a quienes se quiso exterminar tuvieron un sangriento festín. Por último, intervino la autoridad del rey: el monte, maldita ocasión de tantas desgracias, se declaró abandonado, y la capilla de los religiosos, situada en el mismo monte y en cuyo atrio se enterraron juntos amigos y enemigos, comenzó a arruinarse.
Desde entonces dicen que cuando llega la noche de difuntos se oye doblar sola la campana de la capilla, y que las ánimas de los muertos, envueltas en jirones de sus sudarios, corren como en una cacería fantástica por entre las breñas y los zarzales. Los ciervos braman espantados, los lobos aúllan, las culebras dan horrorosos silbidos, y al otro día se han visto impresas en la nieve las huellas de los descarnados pies de los esqueletos. Por eso en Soria le llamamos el Monte de las Ánimas, y por eso he querido salir de él antes que cierre la noche.
La relación de Alonso concluyó justamente cuando los dos jóvenes llegaban al extremo del puente que da paso a la ciudad por aquel lado. Allí esperaron al resto de la comitiva, la cual, después de incorporárseles los dos jinetes, se perdió por entre las estrechas y oscuras calles de Soria.
Los servidores acababan de levantar los manteles; la alta chimenea gótica del palacio de los condes de Alcudiel despedía un vivo resplandor iluminando algunos grupos de damas y caballeros que alrededor de la lumbre conversaban familiarmente, y el viento azotaba los emplomados vidrios de las ojivas del salón.
Solas dos personas parecían ajenas a la conversación general: Beatriz y Alonso: Beatriz seguía con los ojos, absorta en un vago pensamiento, los caprichos de la llama. Alonso miraba el reflejo de la hoguera chispear en las azules pupilas de Beatriz.
Ambos guardaban hacía rato un profundo silencio.
Las dueñas referían, a propósito de la noche de difuntos, cuentos tenebrosos en que los espectros y los aparecidos representaban el principal papel; y las campanas de las iglesias de Soria doblaban a lo lejos con un tañido monótono y triste.
-Hermosa prima -exclamó al fin Alonso rompiendo el largo silencio en que se encontraban-; pronto vamos a separarnos tal vez para siempre; las áridas llanuras de Castilla, sus costumbres toscas y guerreras, sus hábitos sencillos y patriarcales sé que no te gustan; te he oído suspirar varias veces, acaso por algún galán de tu lejano señorío.
Beatriz hizo un gesto de fría indiferencia; todo un carácter de mujer se reveló en aquella desdeñosa contracción de sus delgados labios.
-Tal vez por la pompa de la corte francesa; donde hasta aquí has vivido -se apresuró a añadir el joven-. De un modo o de otro, presiento que no tardaré en perderte... Al separarnos, quisiera que llevases una memoria mía... ¿Te acuerdas cuando fuimos al templo a dar gracias a Dios por haberte devuelto la salud que viniste a buscar a esta tierra? El joyel que sujetaba la pluma de mi gorra cautivó tu atención. ¡Qué hermoso estaría sujetando un velo sobre tu oscura cabellera! Ya ha prendido el de una desposada; mi padre se lo regaló a la que me dio el ser, y ella lo llevó al altar... ¿Lo quieres?
-No sé en el tuyo -contestó la hermosa-, pero en mi país una prenda recibida compromete una voluntad. Sólo en un día de ceremonia debe aceptarse un presente de manos de un deudo... que aún puede ir a Roma sin volver con las manos vacías.
El acento helado con que Beatriz pronunció estas palabras turbó un momento al joven, que después de serenarse dijo con tristeza:
-Lo sé prima; pero hoy se celebran Todos los Santos, y el tuyo ante todos; hoy es día de ceremonias y presentes. ¿Quieres aceptar el mío?
Beatriz se mordió ligeramente los labios y extendió la mano para tomar la joya, sin añadir una palabra.
Los dos jóvenes volvieron a quedarse en silencio, y volviose a oír la cascada voz de las viejas que hablaban de brujas y de trasgos y el zumbido del aire que hacía crujir los vidrios de las ojivas, y el triste monótono doblar de las campanas.
Al cabo de algunos minutos, el interrumpido diálogo tornó a anudarse de este modo:
-Y antes de que concluya el día de Todos los Santos, en que así como el tuyo se celebra el mío, y puedes, sin atar tu voluntad, dejarme un recuerdo, ¿no lo harás? -dijo él clavando una mirada en la de su prima, que brilló como un relámpago, iluminada por un pensamiento diabólico.
-¿Por qué no? -exclamó ésta llevándose la mano al hombro derecho como para buscar alguna cosa entre las pliegues de su ancha manga de terciopelo bordado de oro... Después, con una infantil expresión de sentimiento, añadió:
-¿Te acuerdas de la banda azul que llevé hoy a la cacería, y que por no sé qué emblema de su color me dijiste que era la divisa de tu alma?
-Sí.
-Pues... ¡se ha perdido! Se ha perdido, y pensaba dejártela como un recuerdo.
-¡Se ha perdido!, ¿y dónde? -preguntó Alonso incorporándose de su asiento y con una indescriptible expresión de temor y esperanza.
-No sé.... en el monte acaso.
-¡En el Monte de las Ánimas -murmuró palideciendo y dejándose caer sobre el sitial-; en el Monte de las Ánimas!
Luego prosiguió con voz entrecortada y sorda:
-Tú lo sabes, porque lo habrás oído mil veces; en la ciudad, en toda Castilla, me llaman el rey de los cazadores. No habiendo aún podido probar mis fuerzas en los combates, como mis ascendentes, he llevado a esta diversión, imagen de la guerra, todos los bríos de mi juventud, todo el ardor, hereditario en mi raza. La alfombra que pisan tus pies son despojos de fieras que he muerto por mi mano. Yo conozco sus guaridas y sus costumbres; y he combatido con ellas de día y de noche, a pie y a caballo, solo y en batida, y nadie dirá que me ha visto huir del peligro en ninguna ocasión. Otra noche volaría por esa banda, y volaría gozoso como a una fiesta; y, sin embargo, esta noche... esta noche. ¿A qué ocultártelo?, tengo miedo. ¿Oyes? Las campanas doblan, la oración ha sonado en San Juan del Duero, las ánimas del monte comenzarán ahora a levantar sus amarillentos cráneos de entre las malezas que cubren sus fosas... ¡las ánimas!, cuya sola vista puede helar de horror la sangre del más valiente, tornar sus cabellos blancos o arrebatarle en el torbellino de su fantástica carrera como una hoja que arrastra el viento sin que se sepa adónde.
Mientras el joven hablaba, una sonrisa imperceptible se dibujó en los labios de Beatriz, que cuando hubo concluido exclamó con un tono indiferente y mientras atizaba el fuego del hogar, donde saltaba y crujía la leña, arrojando chispas de mil colores:
-¡Oh! Eso de ningún modo. ¡Qué locura! ¡Ir ahora al monte por semejante friolera! ¡Una noche tan oscura, noche de difuntos, y cuajado el camino de lobos!
Al decir esta última frase, la recargó de un modo tan especial, que Alonso no pudo menos de comprender toda su amarga ironía, movido como por un resorte
-Adiós Beatriz, adiós... Hasta pronto.
-¡Alonso! ¡Alonso! -dijo ésta, volviéndose con rapidez; pero cuando quiso o aparentó querer detenerle, el joven había desaparecido.
A los pocos minutos se oyó el rumor de un caballo que se alejaba al galope. La hermosa, con una radiante expresión de orgullo satisfecho que coloreó sus mejillas, prestó
Las viejas, en tanto, continuaban en sus cuentos de ánimas aparecidas; el aire zumbaba en los vidrios del balcón y las campanas de la ciudad doblaban a lo lejos.
Había pasado una hora, dos, tres; la media noche estaba a punto de sonar, y Beatriz se retiró a su oratorio. Alonso no volvía, no volvía, cuando en menos de una hora pudiera haberlo hecho.
-¡Habrá tenido miedo! -exclamó la joven cerrando su libro de oraciones y encaminándose a su lecho, después de haber intentado inútilmente murmurar algunos de los rezos que la iglesia consagra en el día de difuntos a los que ya no existen.
Después de haber apagado la lámpara y cruzado las dobles cortinas de seda, se durmió; se durmió con un sueño inquieto, ligero, nervioso.
Las doce sonaron en el reloj del Postigo. Beatriz oyó entre sueños las vibraciones de la campana, lentas, sordas, tristísimas, y entreabrió los ojos. Creía haber oído a par de ellas pronunciar su nombre; pero lejos, muy lejos, y por una voz ahogada y doliente. El viento gemía en los vidrios de la ventana.
-Será el viento -dijo; y poniéndose la mano sobre el corazón, procuró tranquilizarse. Pero su corazón latía cada vez con más violencia. Las puertas de alerce del oratorio habían crujido sobre sus goznes, con un chirrido agudo prolongado y estridente.
Primero unas y luego las otras más cercanas, todas las puertas que daban paso a su habitación iban sonando por su orden, éstas con un ruido sordo y grave, aquéllas con un lamento largo y crispador. Después silencio, un silencio lleno de rumores extraños, el silencio de la media noche, con un murmullo monótono de agua distante; lejanos ladridos de perros, voces confusas, palabras ininteligibles; ecos de pasos que van y vienen, crujir de ropas que se arrastran, suspiros que se ahogan, respiraciones fatigosas que casi se sienten, estremecimientos involuntarios que anuncian la presencia de algo que no se ve y cuya aproximación se nota no obstante en la oscuridad.
Beatriz, inmóvil, temblorosa, adelantó la cabeza fuera de las cortinillas y escuchó un momento. Oía mil ruidos diversos; se pasaba la mano por la frente, tornaba a escuchar: nada, silencio.
Veía, con esa fosforescencia de la pupila en las crisis nerviosas, como bultos que se movían en todas direcciones; y cuando dilatándolas las fijaba en un punto, nada, oscuridad, las sombras impenetrables.
-¡Bah! -exclamó, volviendo a recostar su hermosa cabeza sobre la almohada de raso azul del lecho-; ¿soy yo tan miedosa como esas pobres gentes, cuyo corazón palpita de terror bajo una armadura, al oír una conseja de aparecidos?
Y cerrando los ojos intentó dormir...; pero en vano había hecho un esfuerzo sobre sí misma. Pronto volvió a incorporarse más pálida, más inquieta, más aterrada. Ya no era una ilusión: las colgaduras de brocado de la puerta habían rozado al separarse, y unas pisadas lentas sonaban sobre la alfombra; el rumor de aquellas pisadas era sordo, casi imperceptible, pero continuado, y a su compás se oía crujir una cosa como madera o hueso. Y se acercaban, se acercaban, y se movió el reclinatorio que estaba a la orilla de su lecho. Beatriz lanzó un grito agudo, y arrebujándose en la ropa que la cubría, escondió la cabeza y contuvo el aliento.
El aire azotaba los vidrios del balcón; el agua de la fuente lejana caía y caía con un rumor eterno y monótono; los ladridos de los perros se dilataban en las ráfagas del aire, y las campanas de la ciudad de Soria, unas cerca, otras distantes, doblan tristemente por las ánimas de los difuntos.
Así pasó una hora, dos, la noche, un siglo, porque la noche aquella pareció eterna a Beatriz. Al fin despuntó la aurora: vuelta de su temor, entreabrió los ojos a los primeros rayos de la luz. Después de una noche de insomnio y de terrores, ¡es tan hermosa la luz clara y blanca del día! Separó las cortinas de seda del lecho, y ya se disponía a reírse de sus temores pasados, cuando de repente un sudor frío cubrió su cuerpo, sus ojos se desencajaron y una palidez mortal descoloró sus mejillas: sobre el reclinatorio había visto sangrienta y desgarrada la banda azul que perdiera en el monte, la banda azul que fue a buscar Alonso.
Cuando sus servidores llegaron despavoridos a noticiarle la muerte del primogénito de Alcudiel, que a la mañana había aparecido devorado por los lobos entre las malezas del Monte de las Ánimas, la encontraron inmóvil, crispada, asida con ambas manos a una de las columnas de ébano del lecho, desencajados los ojos, entreabierta la boca; blancos los labios, rígidos los miembros, muerta; ¡muerta de horror!
Dicen que después de acaecido este suceso, un cazador extraviado que pasó la noche de difuntos sin poder salir del Monte de las Ánimas, y que al otro día, antes de morir, pudo contar lo que viera, refirió cosas horribles. Entre otras, asegura que vio a los esqueletos de los antiguos templarios y de los nobles de Soria enterrados en el atrio de la capilla levantarse al punto de la oración con un estrépito horrible, y, caballeros sobre osamentas de corceles, perseguir como a una fiera a una mujer hermosa, pálida y desmelenada, que con los pies desnudos y sangrientos, y arrojando gritos de horror, daba vueltas alrededor de la tumba de Alonso.
Gustavo
Adolfo Bécquer, Leyendas.
SELECCIÓN
DE MICROCUENTOS
Los microcuentos, también llamados microrrelatos,
minicuentos o hiperbreves, ficción súbita, textículos, cuentos en miniatura…son
textos que narran historias de forma condensada.
Estos
nombres dan cuenta de una imprecisión que tiene que ver con la búsqueda de
identidad en el concierto de un género que aún se mantiene en los márgenes o en
las fronteras del cuento.
Las
características propias del microcuento son su brevedad extrema y secuencia
narrativa incompleta; su carácter transtextual que lo proyecta hacia otros
discursos de manera implícita o explícita; el final abrupto,
impredecible y abierto a múltiples interpretaciones; el lenguaje preciso,
muchas veces poético…
Los
hay de muchos tipos y de variada extensión (una sola línea, 10, 20...). Baltasar
Gracián nos recordó que “Lo bueno, si breve,
dos veces bueno”. El microcuento más corto que se conoce es de un
maestro en este tipo de subgéneros: Augusto Monterroso, y EL DINOSAURIO (siete
palabras):“Cuando
despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”.
BREVE ANTOLOGÍA DE MICROCUENTOS
1)
EL HOMBRE INVISIBLE: “Aquel hombre era
invisible, pero nadie se percató de ello” Gabriel Jiménez Emán.
2)
CUENTO DE HORROR: “La
mujer que amé se ha convertido en fantasma. Yo soy el lugar de sus apariciones”. Juan
José Arreola.
3)
LA ÚLTIMA CENA: “El
conde me ha invitado a su castillo. Naturalmente yo llevaré la bebida”. Ángel
García Galiano.
4) MOLESTIA: “Sentí
una molestia muscular, era la quinta vez que yo nacía”. Enrique
Vila-Matas.
5) CRUCE:
“Cruzaba la calle
cuando comprendió que no le importaba llegar al otro lado”. Arturo
Pérez Reverte.
6)
CADA COSA EN SU LUGAR: “Hay dramas más
aterradores que otros. El de Juan, por ejemplo, que por culpa de su pésima
memoria cada tanto optaba por guardar silencio y después se veía en la
obligación de hablar y hablar y hablar hasta agotarse porque el silencio no
podía recordar dónde lo había metido”.Luisa Valenzuela.
7)
EL SUEÑO DEL REY: “-Ahora está soñando. ¿Con
quién sueña? ¿Lo sabes? -Nadie lo sabe. -Sueña contigo. Y si
dejara de soñar, ¿qué sería de ti? -No lo sé.-Desaparecerías. Eres una
figura de su sueño. Si se despertara ese Rey te apagarías como una vela”. Lewis Carroll.
8)
UNA PEQUEÑA FÁBULA “¡Ay! -dijo el ratón-. El
mundo se hace cada día más pequeño. Al principio era tan grande que le tenía
miedo. Corría y corría y por cierto que me alegraba ver esos muros, a diestra y
siniestra, en la distancia. Pero esas paredes se estrechan tan rápido que me encuentro
en el último cuarto y ahí en el rincón está la trampa sobre la cual debo pasar.
-Todo lo que debes hacer es cambiar de rumbo -dijo
el gato... y se lo comió”. Franz
Kafka.
9)
EL POZO: “Mi
hermano Alberto cayó al pozo cuando tenía cinco años. Fue una de esas tragedias
familiares que sólo alivian el tiempo y la circunstancia de la familia
numerosa. Veinte años después mi hermano Eloy sacaba agua un día de aquel pozo
al que nadie jamás había vuelto a asomarse. En el caldero descubrió una pequeña
botella con un papel en el interior."Este es un mundo como otro
cualquiera", decía el mensaje”. Luis Mateo Díez.
10)
DESPERTAR: “Despertó
cansado, como todos los días. Se sentía como si un tren le hubiese pasado por
encima. Abrió un ojo y no vio nada. Abrió el otro y vio las vías”. Norberto
Costa.
11)
GOLPE: “Mamá, dijo
el niño, ¿qué es un golpe? Algo que duele muchísimo y deja amoratado el lugar
donde te dio. El niño fue hasta la puerta de casa. Todo el país que le cupo en
la mirada tenía un tinte violáceo”. Pía Barros.
12) LA OVEJA NEGRA:
“En un lejano país
existió hace muchos años una Oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el
rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el
parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras eran
rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas
comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura”. Augusto
Monterroso.
13)
EL RAYO QUE CAYÓ DOS VECES EN EL MISMO SITIO:“Hubo una vez un rayo
que cayó dos veces en el mismo sitio; pero encontró que ya la primera había
hecho suficiente daño, que ya no era necesario, y se deprimió mucho”. Augusto
Monterroso.
14)
CLAÚSULA III: “Soy un Adán que sueña con
el paraíso, pero siempre me despierto con las costillas intactas” Juan José
Arreola.
15)
SIN TíTULO: “Traedme
el caballo más veloz —pidió el hombre honrado—
Acabo de decirle la verdad al rey” Marco Denevi.
16)
LAS NUBES: “Nube
dejó caer una gota de lluvia sobre el cuerpo de una mujer. A los nueves meses,
ella tuvo mellizos. Cuando crecieron, quisieron saber quién era su padre.
Mañana por la mañana -dijo ella, miren hacia el oriente. Allá lo verán,
erguido en el cielo como una torre.A través de la tierra y del cielo, los
mellizos caminaron en busca de su padre. Nube desconfió y exigió:
-Demuestren que son mis hijos.
Uno de los mellizos envío a la tierra un relámpago.
El otro, un trueno. Como Nube todavía dudaba, atravesaron una inundación y
salieron intactos.
Entonces Nube les hizo un lugar a su lado, entre
sus muchos hermanos y sobrinos”.
Eduardo Galeano.
17)
ANUNCIO: “Oriundo
de Hamelín, soy flautista y alquilo mis servicios: puedo sacar las ratas de una
ciudad o, si se prefiere, a los niños de un país sobrepoblados”. René
Avilés Fabila.
18)
DISPAROS: “Los
hombres salen del saloon y se enfrentan en la calle polvorienta, bajo el sol
pesado, sus manos muy cerca de las pistoleras. En el velocísimo instante de las
armas, la cámara retrocede para mostrar el equipo de filmación, pero ya es
tarde: uno de los disparos ha alcanzado a un espectador que muere silencioso en
su butaca”. Ana María Shua.
19)
LA MUJER: “Un hombre sueña que
ama a una mujer. La mujer huye. El hombre envía en su persecución los perros de
su deseo. La mujer cruza un puente sobre un río, atraviesa un muro, se eleva
sobre una montaña. Los perros atraviesan el río a nado, saltan el muro y al pie
de la montaña se detienen jadeando. El hombre sabe, en su sueño, que jamás en
su sueño podrá alcanzarla. Cuando despierta, la mujer está a su lado y el
hombre descubre, decepcionado, que ya es suya”. Ana María Shua.
20)
EL GLOBO: “Mientras
subía y subía, el globo lloraba al ver que se le escapaba el niño”.Miguel
Saiz Álvarez.
21)
EL MELÓMANO: “Compra
discos, lee biografías de músicos, colecciona programas de mano. Por sus venas
circula música. Y muchas veces ama aún más la música que los propios músicos.
Pero llora en vez de tocar”.Eusebio Ruvalcaba.
22 LINGÜISTAS: Tras
la cerrada ovación que puso término a la sesión plenaria del Congreso
Internacional de Lingüística y Afines, la hermosa taquígrafa recogió sus
lápices y papeles y se dirigió hacia la salida abriéndose paso entre un
centenar de lingüistas, filólogos, semiólogos, críticos estructuralistas y
desconstruccionistas, todos los cuales siguieron su garboso desplazamiento con
una admiración rayana en la glosemática.
De pronto las diversas acuñaciones cerebrales
adquirieron vigencia fónica:
¡Qué sintagma! ¡Qué polisemia!¡Qué
significante!¡Qué diacronía!¡Qué exemplar ceterorum!¡Qué Zungenspitze!¡Qué
morfema!La hermosa taquígrafa desfiló impertérrita y adusta entre aquella selva
de fonemas.Sólo se la vio sonreír, halagada y tal vez vulnerable, cuando el
joven ordenanza, antes de abrirle la puerta, murmuró casi en su oído: ''Cosita
linda". Mario
Benedetti.
23)
NAUFRAGIO: “¡Arriad
el foque!, ordena el capitán. ¡Arriad el foque!, repite el segundo. ¡Orzad a
estribor!, grita el capitán. ¡Orzad a estribor!, repite el segundo. ¡Cuidado
con el bauprés!, grita el capitán. ¡El bauprés!, repite el segundo. ¡Abatid el
palo de mesana!, grita el capitán. ¡El palo de mesana!, repite el segundo.
Entretanto, la tormenta arrecia y los marineros corremos de un lado a otro de
la cubierta, desconcertados. Si no encontramos pronto un diccionario, nos vamos
a pique sin remedio”. Ana María Shua.
24)
EL CUENTO DEL GALLO CAPÓN: “Los que querían
dormir, no por cansancio sino por nostalgia de los sueños, recurrieron a toda
clase de métodos agotadores. Se reunían a conversar sin tregua, a repetirse
durante horas y horas los mismos chistes, a complicar hasta los límites de la
exasperación el cuento delgallo capón, que era un juego infinito en que el
narrador preguntaba si querían que les contara el cuento del gallo capón, y
cuando contestaban que sí, el narrador decía que no había pedido que dijeran
que sí, sino que si querían que les contara el cuento del gallo capón, y cuando
contestaban que no, el narrador decía que no les había pedido que dijeran que
no, sino que si querían que les contara el cuento del gallo capón, y cuando se
quedaban callados el narrador decía que no les había pedido que se quedaran
callados, sino que si querían que les contara el cuento del gallo capón, y
nadie podía irse, porque el narrador decía que no les había pedido que se
fueran, sino que si querían que les contara el cuento del gallo capón, y así
sucesivamente, en un círculo vicioso que se prolongaba por noches enteras”.
Gabriel García Márquez.
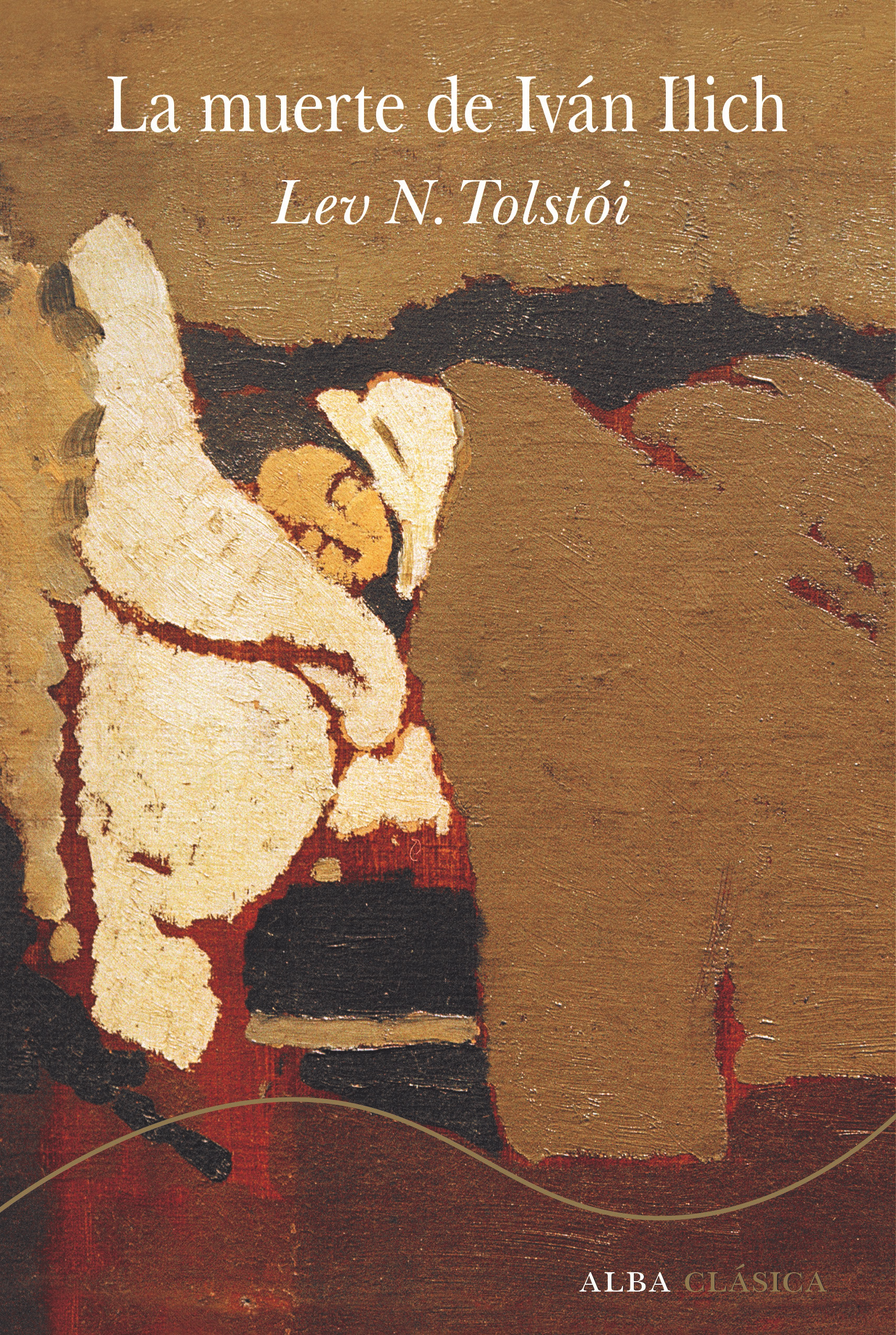


No hay comentarios:
Publicar un comentario